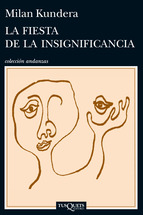Hay en el pinar del poblachón, a un lado del camino por el que paseo a menudo, un árbol adornado con flores. No son flores silvestres sino rosas, claveles y lirios que alguien pone ahí y que mantiene frescas y cuidadas como una tumba en un cementerio. Las flores están distribuidas por el suelo y sujetas al tronco con alambres, y tienen el aspecto de estar enredadas en el árbol, uno de tantos abetos que conviven con los pinos en esa zona del bosque. El pie está rodeado de piedras que alguien ha dispuesto de manera cuidadosa, como si quisiera separar ese árbol del resto, como si quisiera reforzar una singularidad que de otra forma no tendría o como si quisiera reservar el espacio con una barrera que evite que nadie se acerque y robe las flores. Es imposible no verlo, y no sólo por estar en la orilla del camino. En un entorno de verdes, marrones y azules, los rojos, rosas y blancos de las flores destacan por lo inesperado Se diría que son casi una excentricidad en un bosque austero y sin primavera.
Este tipo de señales, recordatorios con flores, se ven mucho por las carreteras en lugares en los que ha habido accidentes. A veces las flores en el arcén están acompañadas por una cruz que parece pedir una oración por el alma de quien encontró la muerte en aquella recta, en aquel cambio de rasante o en aquella curva. Quizá es al revés, y son las flores las que acompañan a la cruz, que después de todo es un símbolo de mayor trascendencia y menor caducidad. Pero, en cualquiera de los casos, el conjunto rinde homenaje al recuerdo, aunque sea el de un desconocido, y transmite una sensación de desasosiego por lo que tiene de funerario y porque siempre se piensa que, ahí debajo, tal vez hayan dejado las cenizas que convertirán el lugar en un relicario sin reliquias.
Es la misma sensación que provoca el árbol de mi paseo. No sé por qué en ese abeto hay flores, no sé por qué alguien quiere destacar ese punto del camino y por qué quiere hacerlo de esa manera. No sé qué se conmemora, qué se recuerda, qué se señala. He podido preguntar en el pueblo –ya saben, en las panaderías siempre se encuentra respuesta a todo, porque el pan es memoria–, he podido intentar informarme pero prefiero no saber. Porque si me dicen lo que temo, o algo peor, por ejemplo que en ese lugar se apareció una virgen luminosa a unos pastorcillos, tendría que saltarme esa vereda del recorrido. Cada mirada del perro a la lejanía, cada crepitar de una piña al abrirse, cada topillo que se arrebujara entre los matorrales o cualquier otro suceso hasta entonces corriente me provocaría un espasmo de inquietud y terminaría abandonando un camino que, por rutinario, me alimenta la imaginación. Y entonces mi paseo matinal se arruinaría.
Esta mañana mi recorrido ha sido más meditabundo de lo habitual. Al pasar al lado del árbol he seguido mi camino como cada día, pero esta vez me ha dado por pensar que quizá esas flores no tengan un significado luctuoso. No debo esperar susurros sobrenaturales en unos bosques que tan sólo gritan serenidad. Me he dicho que tal vez en ese árbol se conmemora una promesa o una declaración de amor. Quizá por allí paseaba una pareja que, ya anciana, no puede alcanzar este tramo del bosque, y pide a sus nietos que alegren en su honor la imagen triste de los abetos con un sencillo homenaje. O puede ser que el árbol no encierre otro misterio que haber sido cabaña de juventud, lugar de juegos y de secretos que dejan de serlo porque se olvidan. Se me ha ocurrido incluso que es posible que se trate de la chaladura de un esteta de los campos, un loco de las flores, un tipo inconformista y con inquietudes por redecorar la naturaleza, siempre tan salvaje. Cualquiera de estas explicaciones puede parecer descabellada, pero nos enseñan que el misterio conserva su encanto cuando se aleja de la muerte.
En fin, cualquier día de estos, si me animo, preguntaré en la panadería. O no.